A vueltas con la Iglesia: Entre luces y sombras

Vicente Borragán Mata
Introducción
¿Qué es la Iglesia? ¿Qué resonancia produce esa palabra en la mayoría de los hombres? ¿A qué les suena? ¿Qué remueve en ellos? Si tuvieran que expresarlo abiertamente, ¿cómo lo dirían? La Iglesia aparece hoy entre las instituciones menos valoradas por los hombres. Muchos la consideran como una sociedad influyente y poderosa, pero otros la contemplan como una institución envejecida, que está dando pasos hacia la muerte; unos pretenden recluirla al ámbito de lo privado, sin ninguna incidencia en la vida pública, y otros la rechazan por su autoritarismo, por su moral intransigente, por su vinculación con los poderosos de la tierra, por sus grandes fallos y errores a lo largo de la historia. Unos la miran con indiferencia, otros con recelo, otros la rechazan abiertamente. Solamente unos pocos, tal vez, se sienten tocados en su corazón por la presencia de esta Madre amorosa, que nos ha regenerado a una vida nueva por el bautismo, que nos da cada día el pan del amor y de la gracia, y que llena nuestra vida de una esperanza sin fin.
La mayoría de los hombres no saben nada de ella, pero todos han oído hablar, sin duda, de sus fallos y de sus pecados. Pero las cosas no se ven bien desde la distancia. Hay que acercarse a ella, mirarla a la cara, y preguntarle: «Iglesia, ¿quién eres tú? ¿Quién eres en realidad?». ¿Qué se esconde detrás de esa realidad, tan atractiva para algunos, tan repelente para otros? No es posible saber algo sobre ella si nos mantenemos a una distancia prudencial, si no nos sumergimos un poco en su vida más íntima, si no damos un paso hacia delante para saber quién es, para qué existe, cuál es su misión y cuál es el servicio que puede prestar a los hombres.
Hace tres años escribí un libro, titulado La Iglesia que yo amo, y tengo que confesar que experimenté un gozo enorme al encontrarme con el rostro de esa Madre venerable, pecadora pero santa, llena de arrugas pero resplandeciente de belleza, revestida de harapos pero habitada por el Espíritu del Resucitado. Hoy vuelvo sobre ella, cautivado por su atractivo, pero, sobre todo, para detectar los fallos más íntimos que se han producido en su vida, e intentar que vuelva a recuperar la belleza y el resplandor de los primeros días, cuando
la luz del Resucitado la iluminaba con su presencia, y la fuerza y el poder del Espíritu la llenaban de sus dones y de su gracia.
La Iglesia es, en efecto, una realidad con dos caras bien distintas: una visible y otra invisible. Por una parte está su aspecto externo, con su jerarquía, sus estructuras, su culto, sus instituciones y sus leyes; por otra, su esencia más íntima de comunidad reunida en torno al Señor. Si la miramos sólo desde fuera podemos sentir un cierto rechazo hacia ella; si la contemplamos desde dentro es un misterio asombroso, donde lo divino se mezcla con lo humano. Seguir su historia paso a paso es alucinante: Iglesia perseguida y perseguidora, dominada y dominante, amada y odiada, una y desgarrada, absorbida por las cosas de este mundo, pero con su dedo apuntando siempre hacia la vida sin fin, enredada en ritos y devociones, leyes y normas, pero guiada por el Espíritu, que no la ha dejado extraviarse en ningún momento. El pecado ha sido como una sombra que la ha perseguido en todo momento, pero nunca ha llegado a eclipsar la luz que resplandece en ella. A pesar de su pobreza y de su debilidad, está sostenida por una fuerza que la arrastra siempre hacia lo alto. Iglesia querida y amada por Dios, su pueblo y su templo, su cuerpo y su esposa. Sin ella, la presencia de Cristo se evaporaría en poco tiempo.
Luces y sombras se han alternado en la vida de la Iglesia. Sus fallos y pecados han sido puestos de manifiesto tanto desde el exterior, con denuncias y ataques de todo tipo, como desde el interior, donde tantas voces proféticas han tratado de corregirla y de orientarla. Pero, ¿para qué sacar a flote ahora todas sus faltas? ¿No sería mucho mejor dedicarnos a construir una Iglesia nueva? Sí, pero no podemos pasar por encima de sus fallos sin ponerlos en evidencia. Muchos de ellos han sido denunciados, una y mil veces, pero tengo la impresión de que casi siempre se han dejado en la penumbra las heridas que la han afectado en lo más profundo de su ser. Antes de que llegaran las Cruzadas y la Inquisición, antes de que la evangelización de América se efectuara con una cierta violencia e imposición, antes de que las culturas de otros países fueran arrasadas, antes de que el ateísmo, la indiferencia y el relativismo ético aparecieran en nuestra historia, una serie de grandes males ya la habían afectado en su vida más íntima: la imagen de Dios había sido desfigurada, se había perdido el kerygma, es decir, la proclamación de Jesús como Señor y como Salvador, la gratuidad de la obra salvadora de Dios en Jesús había sido cambiada por una religión de obras, se había olvidado el seguimiento, la jerarquía había asumido todo el protagonismo de la Iglesia y los fieles cristianos habían caído prácticamente en el olvido…
El papa Juan Pablo II puso de rodillas a la Iglesia para pedir perdón por tantos errores cometidos a lo largo de los últimos siglos. Pero, ¿basta con eso? Una institución que ha cometido tantos fallos, ha perdido ya todo su crédito. De hecho ha sido abandonada masivamente en nuestros días. La mayoría de sus fieles le está devolviendo el documento de identidad que recibieron el día de su bautismo. A la Iglesia sólo le queda una «clientela residual». ¿No habrá llegado a su fin? ¿Dónde apoyar nuestra esperanza? ¿Cuál será su futuro? Pero, ¿tendrá futuro?
La Iglesia de nuestros días está conociendo un período de prueba. Un desierto árido se abre ante nosotros, un tiempo de caminar sobre arenas. Pero es tiempo de esperanza. Porque más allá del desierto está la Tierra de la promesa, más allá de la noche está el Sol de todos los soles, más allá de la muerte está el Resucitado. Caminamos hacia una Iglesia de minorías, pero seguramente mucho más limpia que en los tiempos pasados. Guiada y animada por el Espíritu, la Iglesia seguirá dando testimonio del Señor en el mundo y haciendo frente a todos los problemas que inquietan a los hombres. No desde la fuerza y el poder, sino desde la pobreza y el servicio, sabiendo que el Resucitado marcha siempre a su lado, haciendo realidad las últimas palabras de su paso por la tierra: «Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28,20).
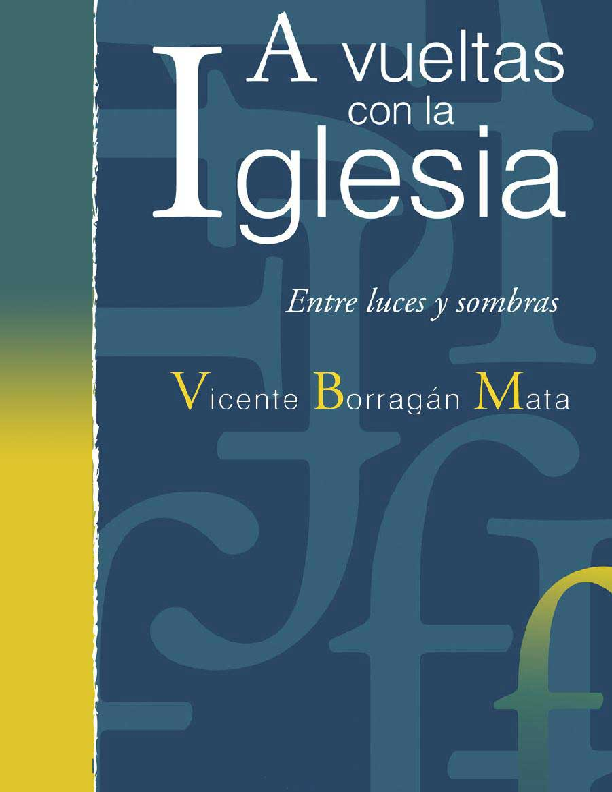


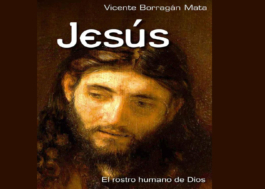





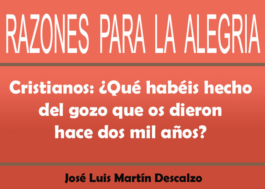



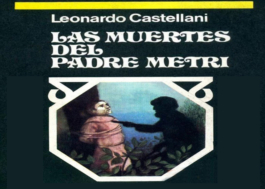
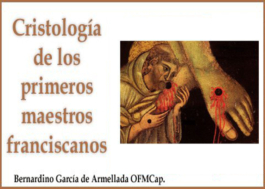

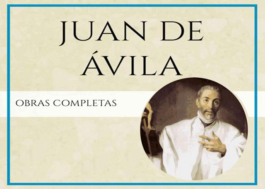



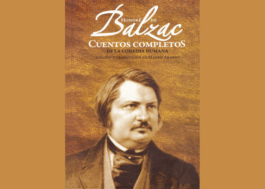








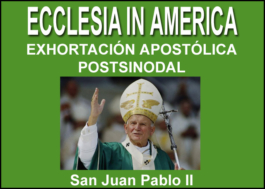
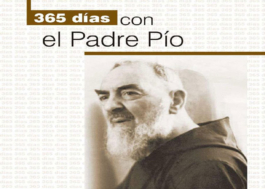

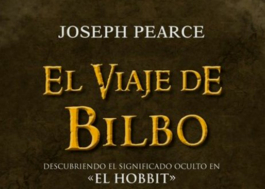

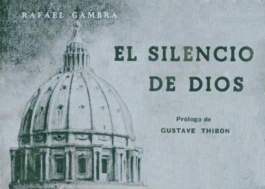




























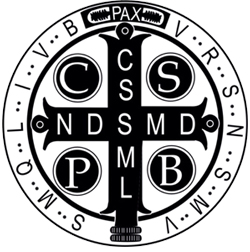



Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!