Señor, ten piedad
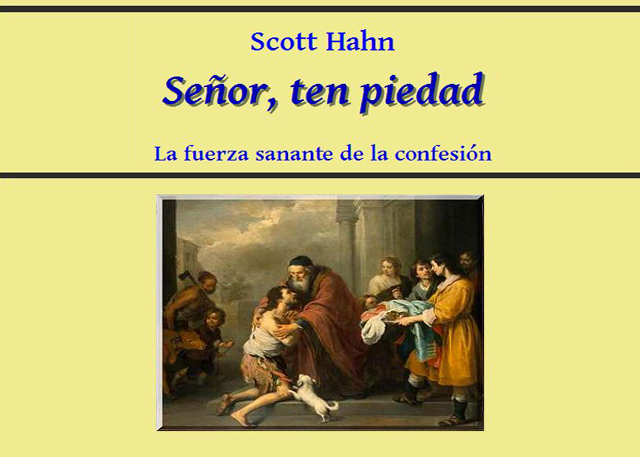
Scott Hahn
ACLARANDO NUESTRAS IDEAS
La confesión es un asunto arduo para muchos católicos. Cuanto más la necesitamos, menos parecemos desearla. Cuanto más optamos por pecar, menos deseamos hablar de nuestros pecados.
Esta reticencia a hablar de nuestros fallos morales es completamente natural. Si has sido el pitcher perdedor en la final del Campeonato del Mundo de béisbol, no vas en busca de los comentaristas deportivos cuando vuelves a los vestuarios. Si tu mala gestión de los negocios familiares ha llevado a la ruina a la mayoría de tus parientes, probablemente no darás a conocer esa información en un cóctel.
Por otra parte, el pecado es la única cosa de nuestra vida que debía avergonzarnos. Porque el pecado es una trasgresión contra Dios Todopoderoso, un tema mucho más serio que un fracaso económico o un lanzamiento fallido. Al pecar, rechazamos hasta cierto punto el amor de Dios, y nada queda oculto para Él.
Es pues, bastante natural, que nos estremezca la idea de arrodillarnos ante los representantes de Dios en la tierra, sus sacerdotes, y hablar en voz alta de nuestros pecados en términos claros, sin disimulos ni excusas. El hecho de acusarse a uno mismo nunca ha sido el pasatiempo favorito de la humanidad, pero es esencial en toda confesión.
El temor a la confesión es bastante natural, sí, pero nada «bastante natural» puede ganarnos el cielo, o incluso alcanzarnos la felicidad aquí en la tierra. El cielo es sobrenatural; está por encima de lo natural, y toda felicidad natural es efímera. Nuestro instinto natural nos dice que evitemos el dolor y abracemos el placer, pero la sabiduría de todos los tiempos nos dice cosas como: «sin dolor, no hay fruto».
Por mucho que suframos hablando de nuestros pecados en voz alta, el dolor es mucho menor que el que nos causa el hecho de vivir en un rechazo interno o externo, actuando como si nuestros pecados no existieran o como si no tuvieran importancia. «Si decimos que no tenemos pecado, nos dice la Biblia, nos engañamos a nosotros mismos» (1 Jn 1, 8).
El propio engaño es una cosa desagradable en sí misma, pero no es más que el comienzo de nuestros problemas, porque cuando empezamos a negar nuestros pecados, empezamos también a vivir en la mentira. Con nuestras palabras o con nuestros pensamientos, rompemos la importante conexión de causa y efecto, pues negamos la propia responsabilidad en nuestras faltas más graves. Una vez que lo hemos hecho, incluso en una materia insignificante, empezamos a mermar los límites de la realidad. No podemos aclarar nuestras ideas, y eso no ayuda, sino que afecta a nuestras vidas, nuestra salud y nuestras relaciones… más directamente y más profundamente a nuestras relaciones con Dios.
Ésta es una afirmación grave, y algunas personas podrían pensar que es exagerada. Rezo para que el resto del libro confirme esta lección, una lección cuyo duro camino empecé a aprender mucho antes de creer en Dios o de ver un confesonario.
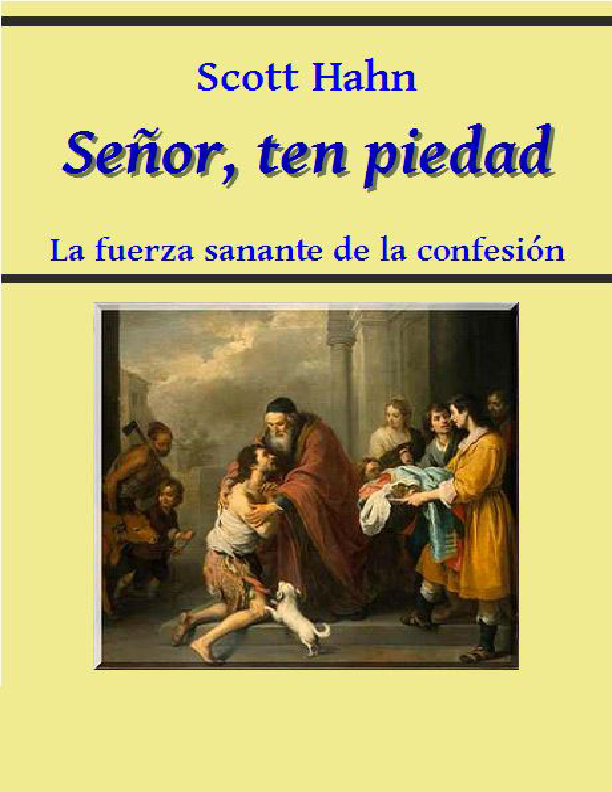

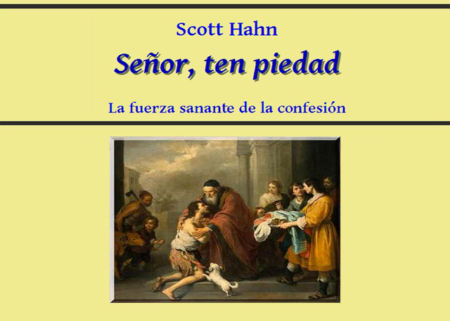


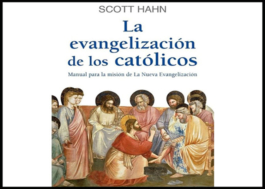








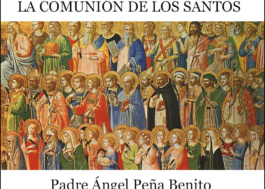
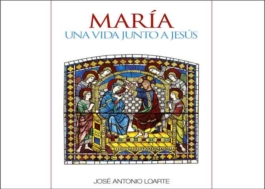

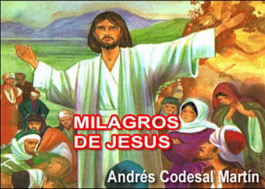

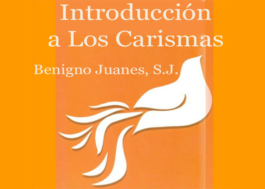
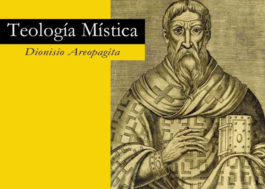





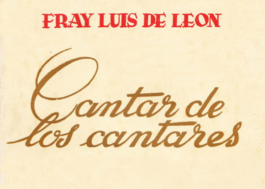
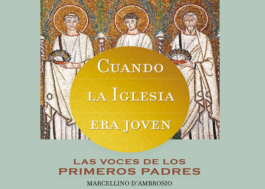

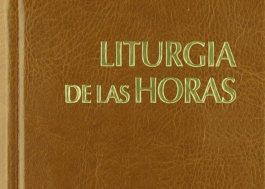








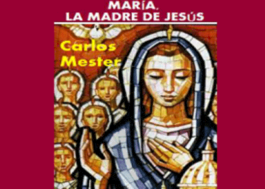
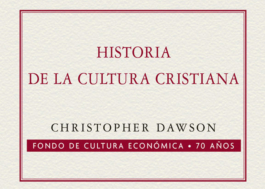




























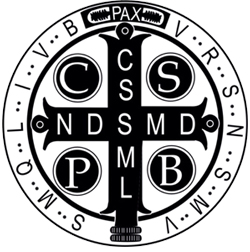


Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!