Todo comenzó en Galilea

Francisco J. Castro Miramontes
Prólogo
Tal vez cuando hace unas semanas inicié este viaje a Tierra Santa, no imaginaba el lindo recuerdo que de él acabaría teniendo. Comenzaba sin saberlo una visita a mi propia historia, un viaje sin museos ni fotografías, una breve parada en mi vida para reajustar el compás de mi rumbo.
¿Qué hago en Tierra Santa, qué busco aquí?, me pregunté en medio del mar de Galilea. Tardé en descubrirlo, o tal vez aún sigo buscando el sentido del viaje…
Me encontraba en el punto más bajo de la tierra, en Holy Land, en la Tierra Prometida (¡Jesús, cuántos nombres tiene Tierra Santa!), y la insaciable turista que hay en mí buscaba importantes obras de arte que analizar, altos edificios de renombrados arquitectos y jardines de caprichosos rincones románticos que atesoraban leyendas milenarias.
Sin duda, Tierra Santa era en este sentido una gran decepción. Ningún músico errante arrancaba ecos a los entresijos de sus callejuelas, los pinceles de artistas vagabundos habían cedido paso a las metralletas militares, las grandes avenidas de tiendas glamurosas sucumbían aquí al desorden estrepitoso de confusas multitudes.
Pronto mis valores occidentales se acostumbraron a la tensa tranquilidad del entorno, a su ruda convivencia y a la silenciosa subyugación sometida. Como ante un espejo, me abandoné primero a la contemplación externa y, pronto, a la interna. Fue entonces cuando cambió realmente mi percepción de Tierra Santa.
Este viaje era principalmente un camino interior, un recorrido introspectivo en el que dejarse mecer por sentimientos. La pequeña superficie geográfica era la excusa perfecta para recrearme balanceándome al ritmo de mis propias emociones: alegría en la gruta de la Anunciación, soledad en el huerto de Getsemaní y amarga injusticia en la subida al Sepulcro.
Despacito, al ritmo cadencioso de mis pasos, en la compañía impagable de verdaderos amigos del alma, se liberaban sentimientos de mi propio recuerdo.
Desandando los paisajes, contemplando los amaneceres, admirando crepúsculos o bañándome en las mismas aguas que un día fueron escenario de un ejemplo de verdadero amor, busqué impedir que el recuerdo de alguien irrepetible pudiera borrarse, o quizá sólo conseguir que la memoria atara su recuerdo a mi vida para siempre.
Sin duda, después de haber viajado al tenso centro de la Paz mundial, nada sigue siendo lo mismo.
Han transcurrido varias semanas y el recuerdo sigue vivo, porque de alguna forma no deseo abandonarlo. Me he anclado voluntariamente en mis vivencias, en la profunda quietud de aquel lago enorme. Si cierro los ojos recuerdo la belleza de chispeantes destellos que el sol arrancaba a las inamovibles aguas del mar de Galilea. Si ensordezco mis oídos, recupero el sonido del silencio que se impuso una vez se detuvieron los motores de nuestro barco de madera. ¡El sonido del silencio! No había susurros de vientos, ni revoltosas vegetaciones en los yermos paisajes del entorno; faltaban otras naves en aquellas tempranas horas y ni siquiera las pacíficas aguas del Jordán golpearon el casco de nuestra embarcación. Sólo profundo silencio.
En ese paisaje se puede hablar fácilmente con Dios, porque se escuchan los pensamientos.
Días después, en el enorme alboroto de Getsemaní, me abandoné a la soledad. Aquella preciosa ladera poblada de olivos resultaba agradable a los ojos, pero el estrepitoso tráfico y el vocerío la hacían imposible… Quiso entonces la Providencia regalarme soledad y fui invitada a disfrutar del reservado huerto franciscano en compañía de mi bien querida Teo. Entramos sigilosamente y sin llamar la atención, no fueran a retirarnos el privilegio obsequiado. Sentadas en un pequeño banco de troncos, nos abandonamos a nuestros pensamientos.
¿Cómo sería una noche entre los olivos? ¿Con luna o tal vez sin luz? ¿Cuánto frío se podría sentir? ¿Cuánto miedo? Me entretuve contemplando las olivas de las ramas y, mientras el sol radiante inundaba el huerto, comencé a recoger los frutos caídos al pie de sus árboles. Todavía confío en que broten sus yemas entre los algodones húmedos en los que las he regado, en otro intento de amarrar mis recuerdos.
Fue bello mi viaje e intensas mis emociones. Al cobijo de las sabias palabras de fray Paco, recuperé los pasajes bíblicos en sus precisos escenarios y ahora, al hilo de la tinta de su pluma, permíteme invitarte a emprender tu viaje personal, un viaje a tu propia historia, un viaje sin museos ni fotografías, una breve parada en tu vida para reajustar el compás de tu rumbo.
María del Pilar Castro Gigirey
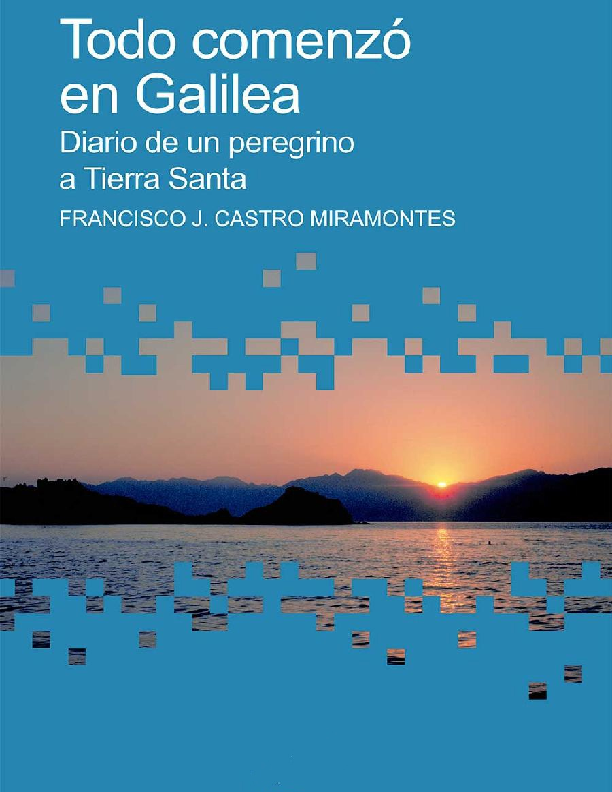









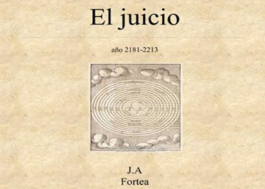
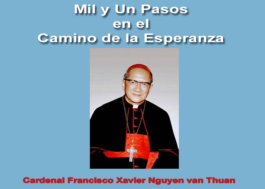

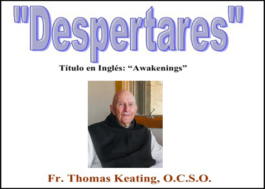
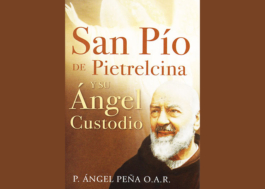




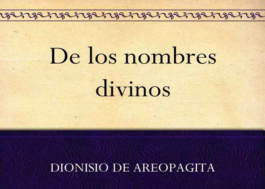
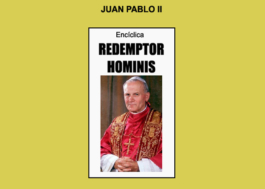




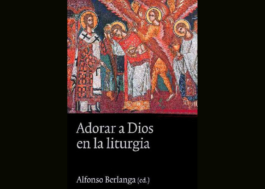
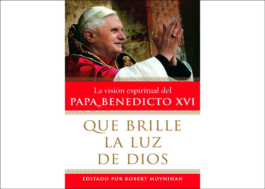
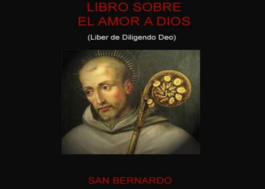





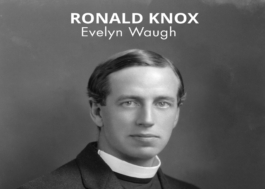


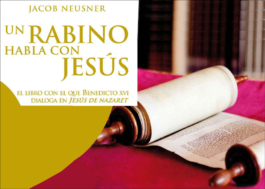






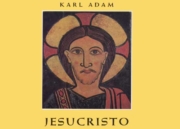




















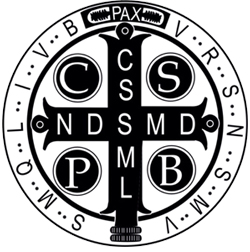



Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!